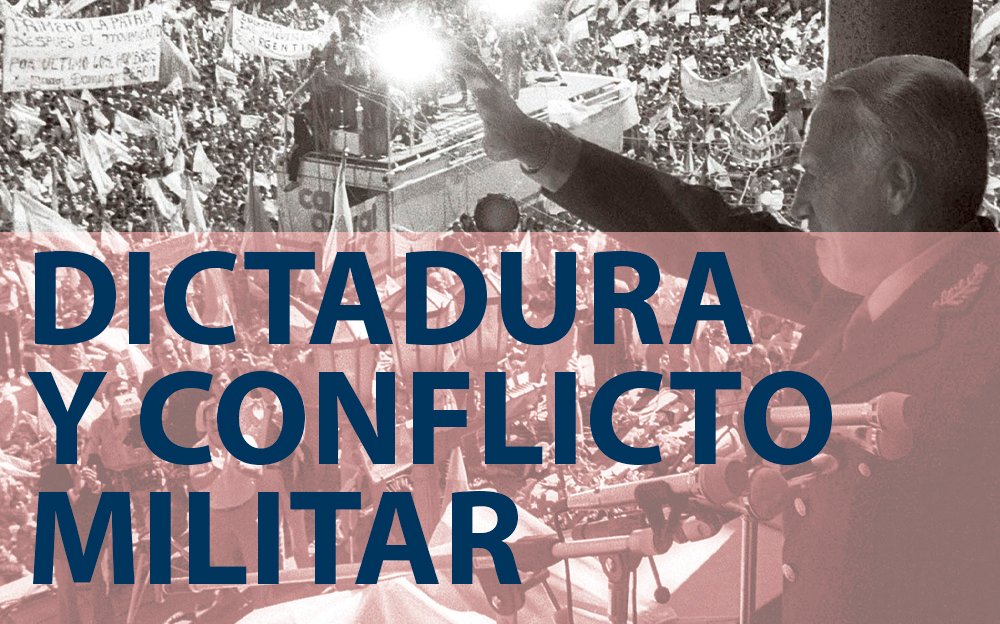por Héctor Decándido
La dictadura cívico militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 en Argentina, y la de Chile, dirigida por Augusto Pinochet, se enfrentaron en torno a la disputa por la soberanía sobre la zona del Canal de Beagle. En 1971 el Gral. Lanusse había firmado un acuerdo con Chile en el que ambos países aceptaron la designación de Gran Bretaña como Corte Arbitral para resolver este conflicto limítrofe. En mayo de 1977 se proclamó una resolución de Gran Bretaña desfavorable para la Argentina. El gobierno de Jorge Rafael Videla rechazó esa decisión, el conflicto se agudizó y, en diciembre de 1978, comenzaron los preparativos para la guerra. El Papa Juan Pablo II ofreció su mediación en el conflicto. La sensatez primó y la guerra se evitó, pero la hipótesis de conflicto armado siguió viva y fogoneada por algunos grupos dentro de la Junta Militar Argentina. La solución final sería efectivizada varios años después, durante el mandato del presidente Raúl Alfonsín, elegido democráticamente.
Podemos caracterizar el contexto nacional hacia fin del año 1981 de la siguiente manera: continuidad del gobierno cívico-militar, con serios enfrentamientos internos entre los mandos militares; crítica situación económica, generada por el ahogo financiero externo y la especulación interna; un clima social cada vez más conflictivo, por el aumento del desempleo y la pobreza; persistencia de la represión “legal” e “ilegal”, situación que violaba todos los derechos constitucionales; una gran parte de la prensa nacional apoyaba al gobierno y la otra estaba censurada; la multipartidaria, haciéndose eco de este panorama, presionaba para lograr el retorno a la democracia y elecciones libres para 1984.
En la geopolítica internacional se estaba dando un cambio de estrategia, pero por aquí no se enteraban.
El “mundo bipolar”, era cada vez menos bipolar porque el conflicto Este-Oeste estaba perdiendo peso a medida que la URSS se debilitaba y cedía terreno.
Para los Estados Unidos y los países centrales capitalistas había llegado la hora de avanzar sobre los países más débiles para apoderarse de sus recursos, sus empresas y mercados. Reagan en EEUU y Thatcher en Inglaterra fueron el símbolo de los “nuevos tiempos” en los que la globalización neoliberal se consolidaba como la principal característica del nuevo orden mundial.
Estados Unidos, que había apoyado y avalado a todas las dictaduras de lo que consideraba su “patio trasero”, es decir, Latinoamérica, cambió de estrategia y comenzó a soltarles la mano a esos gobiernos dictatoriales. Ya había logrado su objetivo en la región: completar y consolidar la dependencia económica. El trabajo sucio ya estaba hecho.
Ahora era el tiempo de dar lugar a gobiernos democráticos que, condicionados por la gran
deuda externa y la crítica situación económica interna, aceptasen las recetas del Fondo Monetario Internacional para poner en práctica un capitalismo cada vez más especulativo y financiero que permitiera transferir recursos al exterior. El modelo era “vuelto hacia afuera”, las multinacionales iban avanzando y la industria nacional, retrocediendo. Se vislumbraban tiempos de titiriteros y marionetas, los ganadores serían pocos y los perdedores, muchos. Reconocer este contexto previamente esbozado (muy básicamente, debido a los límites de extensión e intención de este trabajo) es fundamental para comenzar a analizar el conflicto por Malvinas, como así también las lealtades y las traiciones o intereses en juego.
En nuestro país, los grupos de poder realizaron ajustes internos. En diciembre de 1981 Roberto Viola fue desplazado, y el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, asumió la Presidencia de la República Argentina. El recientemente desclasificado informe Rattembach nos permite conocer que durante enero de 1982 el nuevo grupo de militares a cargo del gobierno se había reunido en varias ocasiones para analizar la posibilidad de recuperar Malvinas. El 2 de marzo de 1982 el canciller Nicanor
Costa Méndez, lanzó un comunicado unilateral advirtiendo que “si no se soluciona la disputa por la posesión de Malvinas, la Argentina mantiene el derecho de elegir libremente el procedimiento que mejor consulte a sus intereses”. Margaret Thatcher se frotará las manos: su gobierno estaba en crisis y una guerra ganada le restituiría legitimidad. En los días siguientes se reunió en varias ocasiones con su ministro de defensa y con altos jefes militares para analizar la hipótesis de un conflicto armado.
Un incidente diplomático precipitó los hechos. El empresario argentino Constantino Davidoff había firmado un contrato con una compañía escocesa, vinculada a la corona británica, que lo autorizaba legalmente para desarmar tres factorías balleneras en desuso instaladas en las Islas Georgias del Sur. El 19 de marzo un grupo de obreros, todos civiles contratados por el empresario, desembarcó en esas islas para comenzar con las tareas. Las Falklands Islands Company Ltd., una sociedad anónima británica que participaba en la explotación pesquera, encarnaba (y sigue haciéndolo) el poder económico en las Islas Malvinas.
Para esa época poseía aproximadamente el 50% del total de las tierras y unas 150.000 ovejas. También tenía (y conserva) el monopolio del comercio interno y externo de las islas; e intereses en los estudios que se estaban llevando a cabo, que diagnosticaban un potencial en hidrocarburos. Este grupo económico, al ver amenazados sus negocios, comenzó la “campaña anti ocupación” haciendo lobby en Inglaterra sobre los medios de comunicación y los integrantes del parlamento.
Inmediatamente otros intereses se sumaron a la causa. Los diarios denunciaron que el desembarco era un peligro para Las Falklands y para los kelpers. Parte de la radio y la televisión también hicieron su aporte. La intención era presionar sobre la oposición política y la opinión pública preparando el clima favorable para que el gobierno de Thatcher movilizara la flota hacia la zona de conflicto.
Los ingleses denunciaron la situación como una usurpación ilegal y un atropello hacia su soberanía. Su espíritu histórico los empujaba: no pensaban perder una zona estratégica y con importante cantidad de recursos reales y potenciales. Como siempre, la prioridad sería defender sus intereses. La decisión estaba tomada. La única duda a despejar era cómo aprovechar la nueva coyuntura para avanzar y salir fortalecidos. El 21 de marzo la embajada británica solicitaba al gobierno argentino el desalojo de los operarios. Este último negó cualquier relación con la empresa. El día 23 Davidoff se comunicó con la embajada británica para explicar la situación, pero nadie mostró interés en sus justificaciones. Dos días después el gobierno inglés mandó una flota fuertemente armada para desalojar a los “39 civiles”.
La información develada en el ya mencionado informe Rattembach da cuenta de que el 26 de marzo la Junta Militar se reunió con el canciller Costa Méndez y con los jefes del Estado Mayor para informarles que iban a tomar Malvinas el 1ro de abril. Mostraron el tablero y el movimiento de las piezas: la Compañía de Ingenieros 9 saldría desde Colonia Sarmiento en una larga caravana llevando armas, municiones y otras provisiones para la guerra hasta Puerto Deseado, para embarcar todo en el buque carguero Isla de los Estados y zarpar luego rumbo al Sur. Otro buque de guerra, a cargo del Capitán de la Armada Alfredo Astiz (conocido represor), saldría rumbo a las Georgias para proteger a los empleados de Davidoff. El día 28 zarparían desde Puerto Belgrano, entre otros, el rompehielos Almirante Irízar, y el barco Cabo San Antonio, con destino a Malvinas. También se enviarían los telegramas convocando a los soldados de la clase 62 a presentarse el 1º de abril en el Regimiento de Infantería 25. Mientras tanto, el Canciller Costa Méndez sería el encargado de conseguir el necesario y fundamental apoyo internacional para obligar a la negociación.
El 30 de marzo, en pleno despliegue de este operativo militar (completamente ocultado a la población), se llevó a cabo una movilización bajo la consigna “Paz, pan y trabajo, convocada días antes por la CGT, la Multipartidaria y organismos de DDHH, en la que la población se manifestó en contra del gobierno militar y de su plan económico. El principal lugar de encuentro sería la Plaza de Mayo. La represión no se hizo esperar y fue brutal.